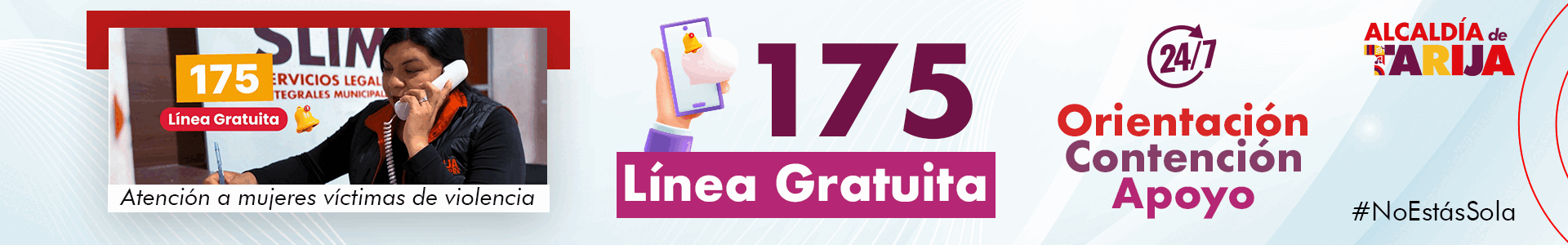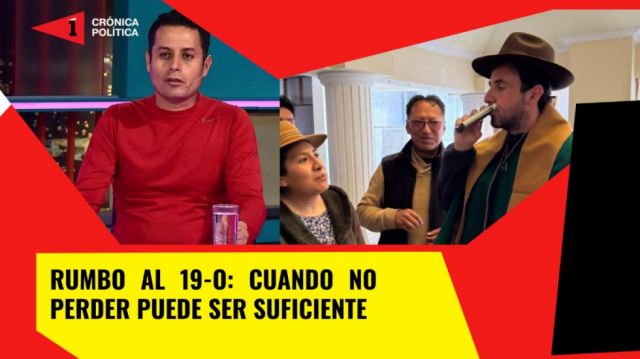El panorama electoral actual se caracteriza por una notable parálisis, que trasciende lo meramente táctico para adentrarse en lo fáctico. Las plataformas programáticas de los contendientes parecen haber agotado sus propuestas, dejando poco margen para la introducción de nuevas ideas sin el riesgo de ser percibidas como maniobras oportunistas. A esto se suma una cautela generalizada entre los aspirantes, quienes evitan una exposición excesiva por temor a erosionar su base de apoyo.
El desafío central radica en la capacidad de sumar nuevos votantes, una tarea que se ha visto obstaculizada por la tendencia de los candidatos a permanecer dentro de sus respectivas esferas de influencia. En este contexto, ciertos binomios enfrentan una particular dificultad, ya que sus bases electorales se solapan considerablemente. Las iniciativas para atraer a segmentos demográficos más jóvenes, como la incorporación de elementos musicales en la campaña presidencial, parecen resonar principalmente con votantes ya comprometidos, sin lograr una expansión significativa. La estrategia predominante en estos casos se enfoca en la resistencia, la consolidación del voto urbano de poder adquisitivo medio-alto y la disuasión de otros sectores. El objetivo es alcanzar una cifra específica de sufragios en una eventual segunda vuelta, combinando el apoyo de sus seguidores con el de otras figuras políticas, con la esperanza de que un número determinado de votos sea suficiente para la victoria.
En relación con controversias específicas, como ciertas publicaciones en redes sociales atribuidas a uno de los aspirantes, cuya autenticidad ha sido verificada por diversas instancias, la respuesta de la campaña ha sido la negación rotunda y la victimización por presunta manipulación. Los estrategas de este sector parecen considerar que tales incidentes tienen un impacto mínimo en su electorado principal.
Por otro lado, la estrategia de otra formación política, el Partido Demócrata Cristiano, se presenta como más compleja. Aunque aspiran a un universo de votantes más amplio, su base se cruza significativamente con la de otros competidores. Existe una preocupación palpable dentro de esta campaña por una posible contaminación mutua con la propuesta de otro candidato, lo que podría resultar en la pérdida de simpatizantes en diferentes flancos. No obstante, este último aspirante ha logrado capitalizar el respaldo del voto popular, especialmente de sectores gremiales y con inclinaciones libertarias, un apoyo que parece haberse consolidado en un espacio político abierto, no por acciones específicas, sino por la persistente autoafirmación de la fuerza política dominante con una ideología de izquierda que frecuentemente enfrenta críticas en plataformas digitales.
El Partido Demócrata Cristiano confía en que el voto popular, incluyendo aquellos que anteriormente optaban por el voto nulo, será suficiente para sus aspiraciones, proyectando un universo potencial de varios millones de sufragios. Este candidato se posiciona como el representante del boliviano promedio, presentándose como la única alternativa viable para ese sector. Mientras tanto, otro contendiente persiste en un estilo de campaña que incluye la repetición de anécdotas y eslóganes que evocan épocas pasadas. Si bien estas tácticas han demostrado cierta efectividad, comienzan a mostrar signos de agotamiento, y su tono discursivo empieza a generar cierta fricción. A medida que la contienda se adentra en una fase de mayor confrontación, los temas personales y familiares, históricamente sensibles para este candidato, se convierten en puntos de vulnerabilidad.
La dinámica actual de confrontación indirecta y mensajes a distancia está perdiendo su efectividad, lo que subraya la imperiosa necesidad de debates substantivos y directos. La participación de los dos principales aspirantes ha sido confirmada por escrito para el encuentro organizado por el Tribunal Electoral. Uno de ellos formalizó su asistencia con antelación, mientras que el otro demoró su confirmación. Adicionalmente, este último ha comprometido su presencia en un debate alternativo en otro medio de comunicación, lo que ahora traslada la presión al primer candidato para que decida si asistirá o justificará su ausencia.
Los analistas de campaña suelen enfatizar que el objetivo principal en los debates no es tanto la victoria rotunda, sino evitar errores que puedan costar votos. La asistencia se considera generalmente obligatoria para cualquier aspirante serio, a menos que su fortaleza política radique precisamente en su diferenciación del establishment o de las prácticas convencionales.
Uno de los candidatos demuestra una clara comprensión de su audiencia y una habilidad para comunicarse eficazmente con ella. El otro, por su parte, ha recibido preparación intensiva tras algunas presentaciones iniciales menos afortunadas. Es evidente que ninguno de los dos posee un dominio exhaustivo de temas complejos de política o de organización estatal, lo que ha generado ciertas reservas en uno de ellos respecto a los organizadores y moderadores del debate. La experiencia del segundo candidato en debates de primera vuelta le otorga una ventaja, aunque un enfrentamiento cara a cara presenta desafíos distintos. Se anticipa que ambos adoptarán una postura defensiva, buscando un intercambio cauteloso si el debate finalmente se lleva a cabo.
La ausencia en un debate conlleva demasiadas connotaciones negativas, un factor perjudicial en un momento en que se busca captar el voto indeciso. En este escenario, no perder puede equivaler a ganar. Un precedente significativo se estableció en un debate anterior donde figuras políticas de alto perfil optaron por no asistir; si bien un candidato emergió como claro vencedor, la ausencia de los demás resultó ser un costo estratégico considerable para sus campañas