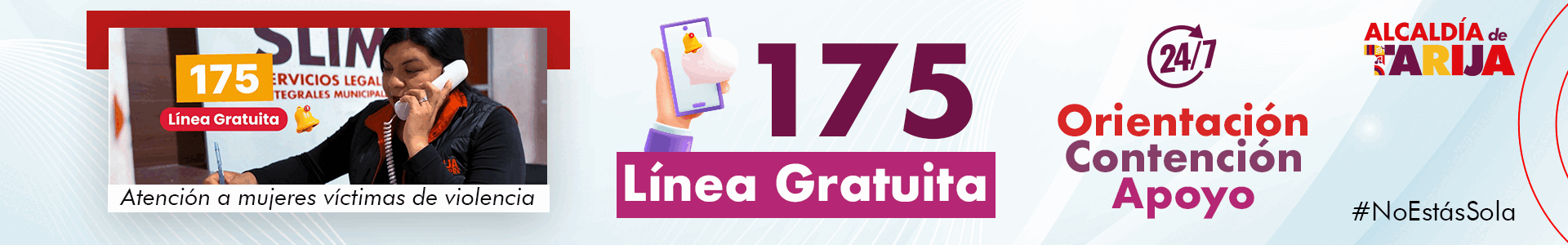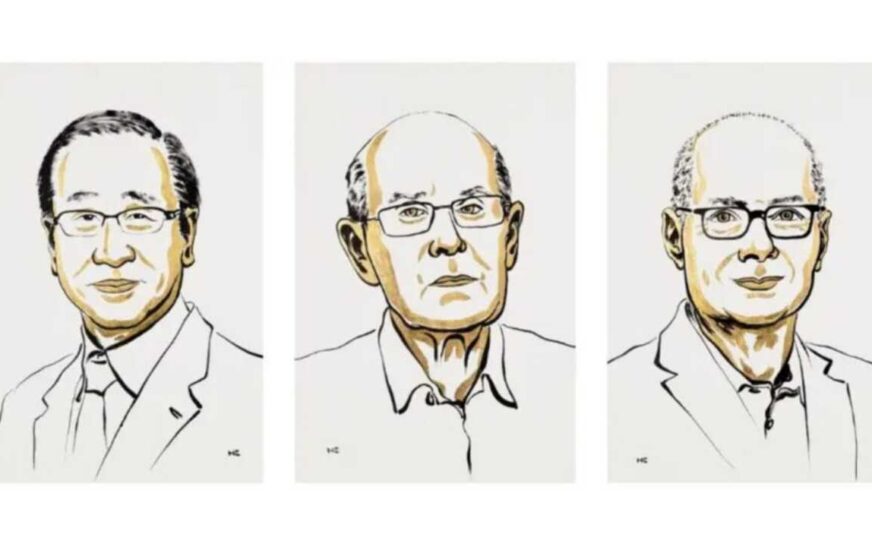Bolivia se prepara para conmemorar, el próximo 10 de octubre, 42 años ininterrumpidos de vida democrática, un periodo durante el cual la ciudadanía ha ejercido su derecho al voto para elegir a sus máximos representantes. Apenas nueve días después, el 19 de octubre, la nación acudirá nuevamente a las urnas para seleccionar a un nuevo binomio presidencial.
A lo largo de esta trayectoria democrática, la figura del vicepresidente ha desempeñado un rol mayormente complementario al del primer mandatario. Sin embargo, la definición precisa de sus atribuciones ha sido objeto de un debate constante. Las distintas constituciones políticas del país no han logrado delimitar con claridad si la vicepresidencia se adscribe plenamente al Poder Ejecutivo o si, al ostentar el título de presidente nato de la Asamblea Legislativa, se inclina hacia el ámbito legislativo, generando un dilema jurisdiccional que persiste hasta la actualidad.
Desde el retorno a la democracia en 1982, ocho personalidades han ocupado este cargo. Jaime Paz Zamora fue el primer vicepresidente de la era democrática, acompañando a Hernán Siles Zuazo. Le siguieron Julio Garrett en 1985, junto a Víctor Paz Estenssoro, y Luis Ossio Sanjinés en 1989, bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora. En 1993, Víctor Hugo Cárdenas asumió el cargo en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, seguido por Jorge Tuto Quiroga en 1997, con Hugo Banzer. Carlos Mesa fue vicepresidente en el segundo mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2002. Álvaro García Linera, quien acompañó a Evo Morales desde 2005, se mantuvo en el cargo por catorce años, y actualmente, David Choquehuanca ejerce esta función.
Entre los ocupantes de este puesto, la gestión del actual vicepresidente ha sido percibida como una de las menos influyentes. Su presencia en la esfera pública se ha caracterizado por una notable discreción, sin que se le atribuya el liderazgo de iniciativas estatales significativas o la defensa de causas particulares que hayan marcado una diferencia sustancial en la experiencia de gobierno. Esta observación contrasta con el papel más activo que otros vicepresidentes supieron desempeñar, a menudo en una función de apoyo estratégico al presidente.
Un evento que recientemente capturó la atención del escenario político fue el debate entre los candidatos a la vicepresidencia, el primero en dos décadas. Su realización, confirmada apenas un día antes, generó una considerable expectación y alteró la dinámica de la cobertura mediática y las estrategias de campaña.
Históricamente, existe una percepción arraigada en el país, que se remonta al siglo XIX, sobre el cargo vicepresidencial: la idea de que quien lo ocupa es, en esencia, un futuro aspirante a la presidencia. Esta noción subraya la importancia estratégica de la elección del segundo mandatario.
Un punto de inflexión en la visibilidad del vicepresidente se produjo con Víctor Hugo Cárdenas durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1993. En aquella contienda, el candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario obtuvo un 34% de la preferencia electoral, con una parte considerable de ese apoyo proveniente de las provincias, un respaldo directo a Cárdenas. Este fenómeno evidenció el creciente peso político del mundo indígena, que en ese momento emergía con fuerza, e influyó significativamente en políticas públicas, como las relacionadas con la educación y la representación de este sector social.
La estrategia de coalición que combinaba el apoyo de la clase media con el del campesinado, iniciada de alguna manera con Sánchez de Lozada, fue posteriormente capitalizada por el Movimiento al Socialismo. Álvaro García Linera fue una figura clave en esta fórmula, y su influencia fue tal que algunos analistas lo describen como el verdadero poder detrás del trono durante su extenso periodo en el cargo